 Muchos son los libros capitales de la literatura española que han sido analizados desde todos sus ángulos y perspectivas, y sin duda alguna, este Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita es uno de los más señalados. Nada puede aportar un lego en la materia al respecto, y nada diremos sobre su mundo interior, o el literario, o el social, o la interconexión entre ambos, o su lingüística o sus conexiones indudables con la cultura mudéjar y árabe en general, porque de todo ello ya han escrito sabios muy doctos en la materia, que han aportado luces muy claras sobre las más variadas cuestiones de este interesantísimo libro al que han llamado también de los Cantares o del Arcipreste, cuando su autor específicamente ha querido titularlo como finalmente ha sido conocido en el ancho ruedo del mundo. Y todo ello por una razón que subyace en la raíz de todo el libro hasta el punto de que constituye la médula secreta del mismo: porque el autor fue un hombre muy vivido si lo hemos de identificar con el personaje que él mismo nos retrata, sí, pero ofrece los suficientes guiños en sus páginas como para poder considerarlo un hijo de Hermes. Y ésta, y no otra, es la única gota que podemos aportar al caudaloso río por do fluyen los sesudos estudios que desde antaño se han realizado sobre este siempre interesantísimo Libro de Buen Amor.
Muchos son los libros capitales de la literatura española que han sido analizados desde todos sus ángulos y perspectivas, y sin duda alguna, este Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita es uno de los más señalados. Nada puede aportar un lego en la materia al respecto, y nada diremos sobre su mundo interior, o el literario, o el social, o la interconexión entre ambos, o su lingüística o sus conexiones indudables con la cultura mudéjar y árabe en general, porque de todo ello ya han escrito sabios muy doctos en la materia, que han aportado luces muy claras sobre las más variadas cuestiones de este interesantísimo libro al que han llamado también de los Cantares o del Arcipreste, cuando su autor específicamente ha querido titularlo como finalmente ha sido conocido en el ancho ruedo del mundo. Y todo ello por una razón que subyace en la raíz de todo el libro hasta el punto de que constituye la médula secreta del mismo: porque el autor fue un hombre muy vivido si lo hemos de identificar con el personaje que él mismo nos retrata, sí, pero ofrece los suficientes guiños en sus páginas como para poder considerarlo un hijo de Hermes. Y ésta, y no otra, es la única gota que podemos aportar al caudaloso río por do fluyen los sesudos estudios que desde antaño se han realizado sobre este siempre interesantísimo Libro de Buen Amor.
Porque indudablemente refleja todo el espectro social, cultural y espiritual de su tiempo a través de las 1.700 estrofas de cuaderna vía en que fue escrito, amén de algunas serranillas y cantigas: sus clases sociales con sus personajes representativos, su incipiente clase media, el debate filosófico-teológico de su siglo…la riqueza del texto transpira por todos sus poros, y aquí sólo vamos a profundizar en el aspecto andalusí que ya ha sido estudiado por los insignes Américo Castro, María Rosa Lida y Luce López-Baralt. Porque es ese sustrato el que nos conduce al hilo de oro que Juan Ruiz deja colgados de entre sus páginas de un modo ciertamente sutil, pero suficiente.
Ya hemos visto en el capítulo referente a la obra de Alfonso X el modo en que la astrología formaba parte de los estudios del trívium y cuadrivium propios de la Edad Media, de modo que las referencias a ella no podían faltar dentro de su debido contexto. La pregunta que surge al investigador es…¿por qué existen tan veladas referencias a la alquimia, a la que lógicamente denomina Arte? Y la respuesta cae por su propio peso: porque era evidente que sobre todos los alquimistas pesaba el velo hermético que clausuraba sus labios para hablar de lo que debía permanecer sellado, y es ese velo el que vamos a desvelar. Sus referencias son escasas, pero claras, y una vez expuestas y aclaradas se pone en evidencia que este Juan Ruiz debió ser un personaje de lo más peculiar dentro de una ciudad de Toledo en la que convivían las tres grandes religiones de un modo pacífico y tolerante, pues en modo alguno se exhiben conflictos de ese tipo a lo largo de la trama. Una ciudad en la que es evidente que él supo llamar a las puertas apropiadas para adquirir su conocimiento hermético, si es que lo obtuvo ahí y no en Alcalá o en otras de las ciudades de la región que sabemos que él frecuentó.
 Pero lo más probable es que fuera en la propia ciudad de Toledo donde la Escuela de Traductores había ejercido su función de transmitir la sabiduría de los manuscritos andalusíes. Y allí, y por sus alrededores, fue donde nuestro personaje debió conocer todas las variantes del amor humano que después tan cabalmente supo reflejar en su libro. De modo que podemos intuir sin temor a equivocarnos que debió tener una vida amorosa agitada antes de convertirse en arcipreste, y que ciertamente esto, más su defensa de la barraganía o derecho del sacerdote a tener consigo una mujer con la que mantener relaciones sexuales frente a Gil de Albornoz y su defensa acérrima de la postura papal de conservar el celibato obligatorio en su diócesis, evidencia que Juan Ruiz no fue educado precisamente en un contexto religioso de culpa en lo que al amor humano se refiere. Y por consiguiente, cristiano confesional. Otra cuestión es que, después, durante su búsqueda espiritual, este espíritu inquieto aprendiera las lecciones de la vida, los engaños y desengaños, las fatales máscaras y tormentas que conlleva el “loco amor”, y finalmente se decidiera a recomendar a sus lectores el amor a Dios…para así combatir los tres grandes males del alma: mundo, demonio y carne.
Pero lo más probable es que fuera en la propia ciudad de Toledo donde la Escuela de Traductores había ejercido su función de transmitir la sabiduría de los manuscritos andalusíes. Y allí, y por sus alrededores, fue donde nuestro personaje debió conocer todas las variantes del amor humano que después tan cabalmente supo reflejar en su libro. De modo que podemos intuir sin temor a equivocarnos que debió tener una vida amorosa agitada antes de convertirse en arcipreste, y que ciertamente esto, más su defensa de la barraganía o derecho del sacerdote a tener consigo una mujer con la que mantener relaciones sexuales frente a Gil de Albornoz y su defensa acérrima de la postura papal de conservar el celibato obligatorio en su diócesis, evidencia que Juan Ruiz no fue educado precisamente en un contexto religioso de culpa en lo que al amor humano se refiere. Y por consiguiente, cristiano confesional. Otra cuestión es que, después, durante su búsqueda espiritual, este espíritu inquieto aprendiera las lecciones de la vida, los engaños y desengaños, las fatales máscaras y tormentas que conlleva el “loco amor”, y finalmente se decidiera a recomendar a sus lectores el amor a Dios…para así combatir los tres grandes males del alma: mundo, demonio y carne.
A lo largo de todo el libro se prodigan ambos discursos: los avatares a que conduce el “loco amor” al hombre que es poseído por él, por una parte, y por otra, la necesidad de rectitud moral en todos los órdenes de la vida para acercar nuestra alma, ya limpia y purificada, al templo divino. Porque si todo autor refleja en su obra su universo interior y la espiral de las causas del mundo que le han movido a reflexionar sobre esos universales de la condición humana, en Juan Ruiz su libro refleja, cual espejo, todos los ríos que acontecen en el devenir del amor humano hasta arribar a las orillas del divino. No se narra el tránsito del alma hasta llegar a la Unidad, ni mucho menos, pero sí se perciben insinuaciones a ello, y desde luego, continuas reconvenciones a los hombres para que depongan su atracción por las flaquezas del amor y de la carne, y se encaminen rectamente hacia Dios. Ese mismo Dios al que rezaban de modo diferente los creyentes de las tres religiones que convivían en su Toledo natal.
Mas todo lo referente a las aportaciones arábigas ya ha sido muy profusamente estudiado por los autores antes mencionados, y aquí remitimos al lector interesado a sus libros sobre el tema. Nosotros incidimos en una cuestión: el modo en el que Juan Ruiz sigue manteniendo el velo hermético a lo largo de todas sus estrofas, y en ese interés percibimos que quizá a lo largo de su vida él se vio obligado a llevar otro velo que camuflara sus creencias auténticas. Y dado el guiño de sufismo que se percibe, también, en algunos párrafos determinados, nos atrevemos a aventurar si tras el indudable cristianismo del que hace gala nada manos que un arcipreste, no latía también un hombre con una sed de conocimiento tan grande que le llevó a beber de la fuente de la religión musulmana que aún pervivía en ese Toledo de las primeras décadas del siglo XIV. Por supuesto que también existía una comunidad judía, pero no hemos apreciado entresijos cabalísticos en sus escritos, al modo de las callejuelas toledanas, y sí un par de guiños sufíes que, sumados al hermetismo astrológico, invitan cautamente a pensar que Juan Ruiz haya sido un cristiano con corazón sufí. Como lo fue Ramón Llull, sin ir más lejos, fallecido un par de décadas antes de que él compusiera su Libro de Buen Amor.
Porque se nos quiere convencer que tras la conquista cristiana de los territorios ocupados siglos antes por los andalusíes, se llevó a cabo una especie de tabla rasa cultural y espiritual, merced a la cual, quedaron prácticamente extirpadas las culturas musulmana y judía del seno de esa misma tierra donde ellos seguían viviendo, bien que a merced de las tropas cristianas. Los estudios de Américo Castro inciden en el aspecto contrario que, desde luego, nosotros subrayamos, dadas las sutiles evidencias que vamos encontrando en las manifestaciones filosóficas o literarias de los libros que vamos analizando. No era posible que toda una población que exhibía en un territorio determinado sus rasgos religiosos y culturales desde hacía siglos, de repente, tras ser conquistado pero no obligado a cambiar de religión, se eclipsara tras un caparazón frente a los nuevos símbolos religiosos triunfantes.
Y sobre todo, en lo tocante al aspecto de la investigación que nos interesa: no es posible que quedaran cortadas las vías de comunicación del conocimiento esotérico, toda vez que por su carácter hermético, era transmitido con celo y cautela de un oído a otro. Dentro de los monasterios –de algunos- a lo largo y ancho de la Espala cristiana, y muy posiblemente aún en Toledo, dentro de familias de tradición mudéjar que apenas dos siglos antes –Toledo fue conquistada en 1085- habían poseído un tesoro de perlas heredadas de sus antepasados. ¿Dónde, si no, fue a parar el oro líquido del gran Ibn Wafid y su Suma de agricultura o su Libro de la almohada sobre medicina, trufados ambos de hermetismo? ¿Dónde fue a parar el caudaloso río dorado que nutre la obra astronómica y astrológica de Azarquiel, preñada también de guiños herméticos que ya analizamos en La alquimia en la Alhambra? ¿Y dónde quedaron los saberes cautos de Ali b. Jalaf, y de toda esa corte celestial que en tiempos del rey Al-Mamún había eclipsado con su luz a las perseidas? ¿Acaso había desaparecido…o se había ido transmitiendo de generación en generación, dentro de una religión musulmana que no precisaba de votos monásticos para recibir el conocimiento esotérico, pero sí el voto hermético del sufismo? Todos los ríos de la lógica y de la racionalidad convergen en este punto.
Y si vemos guiños de sufismo y hermetismo en Juan Ruiz, nos aventuramos a pensar, aun a riesgo de ser tachado de fantasioso, si acaso él no fue uno de los depositarios de ese legado. Si acaso él, sabiéndose inferiormente tratado por eso que la moderna sociología denominó los “valores dominantes” –en este caso, cristianos- no optó por profesar con todas sus consecuencias la religión de los recientes conquistadores al tiempo que mantenía en el cofre interno de su corazón sutiles alusiones a las perlas esotéricas que sus antepasados habían profesado. Ofrezcamos, pues, al lector las huellas de esos símbolos, y que juzgue por sí mismo.
 Del alma y la rosa
Del alma y la rosa
En el preciso, erudito y sabrosísimo estudio introductorio que Alberto Blecua realiza (v. Libro de Buen Amor, ed. Cátedra, 1992, Madrid), he subrayado un par de párrafos que han concitado nuestra atención, pues que en ellos se produce el debate filosófico que enmarca la época del Arcipreste de Hita y que subyace en las entretelas de toda la trama. Dice así:
“Porque el autor define qué es para él el alma y sin ninguna vacilación: “es más apropiada la memoria al alma, que es spiritu, de Dios criado y perfecto, e bive siempre en Dios (Pr. 82). Indudable es el sabor neoplatónico de esta definición. Más aún, es claramente eckhartiana y llega, a través de Ruysbroeck y sus divulgadores, hasta San Juan de la Cruz” (op. cit. p. XXXVI), afirma, aunque nosotros intentaremos demostrar lo evidente: que ese neoplatonismo procede de los filósofos andalusíes –que fueron todos sufíes, en unos siglos donde aún filosofía y mística compartían el mismo fin- y que el santo abulense sin duda se nutrió de ellos. Y prosigue: “¡Quién iba a pensar en las raíces místicas del autor del Libro de Buen Amor! Y sin embargo, esta filiación neoplatónica tan marcada es la más coherente con el ataque a los aristotélicos heterodoxos que en el libro están representados por el arcipreste protagonista. Y, probablemente, esta creencia es la que origina la veta alegre, confiada en la salvación, que atraviesa toda la obra, pues de esta premisa –la definición de alma- se deduce la conclusión de que hasta el alma del pecador habita siempre en Dios (…) La tradición del aristotelismo cristiano, como Santo Tomás, podía prestarse a inseguridades, como se vio en las condenas de 1277. Claro que las suyas, al parecer, fueron también puestas en entredicho en 1329. De todas formas, téngase presente que en la época es frecuente el eclecticismo, y ser aristotélico para unos aspectos y platónico para otros” (op. cit. p. XXXVII).
Retengamos estas palabras, y vayamos al comienzo del Libro, donde el Arcipreste, tras unas significativas invocaciones a Dios, Su Hijo Jesucristo y la Virgen –“Señora de todos los señores”-, pide que se le libre “de esta prisión donde yago”, redundando así en la teoría del cuerpo como cárcel del alma tan propia de la tradición esotérica, bien que filosóficamente camuflada. Pues el alma había caído en la mancha del pecado original y para redimirse debía limpiarse y purificarse para ser digna de regresar a su patria celeste. Y es significativo en relación a este punto que en la invocación el sutil Arcipreste mencione nada menos que a Gabriel –sin el san delante, como hubiese hecho un cristiano-, que es el Arcángel de la revelación y el conocimiento identificado con el intelecto agente y la esfera de la luna, que concede, si eres capaz de arribar a ella, el don de profecía, ese don espiritual al que hace referencia San Pablo en su Carta a los Corintios, y que a lo largo de toda la historia de la alquimia fue meta de todo adepto, pues llegar a esa cima equivalía llegar al oro filosófico. Y el sufismo fue especialmente proclive a dicha búsqueda, de ahí que buscara purificar y perfeccionar el alma a través de la transmutación de los defectos en virtudes merced al espejo de los Nombres de Dios.
De lo cual es perfectamente consciente el autor, pues nada más concluir las invocaciones, comienza un capítulo en prosa significativamente titulado Intellectum tibi dabo, et instruam te in via hac qua gradieris: firmabo super te occulos meos, que empieza explicando sobre cómo el profeta David habla por Spiritu Santo “en el psalmo trigésimo primo del verso dezeno” (op. cit. p. 5) que en el alma existen tres cosas según los “doctores filósofos”: memoria, entendimiento y voluntad….”que traen al alma consolación e aluengan la vida al cuerpo e danle onra con pro e buena fama. Ca por el buen entendimiento entiende onbre el bien e sabe dello el mal. E por ende una de las peticiones que demandó David a Dios porque sopiesela su Ley fue ésta: Da michi intellectum e cetera. Ca el ome, entendiendo el bien, avrá de Dios temor, el qual es comienzo de toda sabiduría, de que dize el dicho profeta: Inicium sapiense, timor Domini. Ca luego es el buen entendimiento en los que temen a Dios. E por ende sigue la razón el dicho David en otro logar en que dize: Intellectus bonus ómnibus facientibus eum e etera. Otrosí dize Salomón en el libro de la Sapiencia: Qui timet Dominum, faciet bona. E esto se entiende en la primera razón del verso que yo comencé, en lo que dize: Intellectum tibi dabo. E desque está informada e instruida el alma que se ha de salvar en el cuerpo limpio, piensa e ama e desea omne el buen amor de Dios e sus mandamientos. E otrosí desecha e aborresce el alma el pecado del amor loco d´este mundo. E d´esto dize el salmista: Qui diligitis Dominum, odite malum, e cetera. E por ende se sigue luego la segunda razón del verso que dize: Et instruam te. E desque el alma, con el buen entendimiento e buena voluntad, con buena remembranza escoge e ama el buen amor, que es el de Dios, e ponelo en la cela de la memoria porque se acuerde d´ello e trae al cuerpo a fazer buenas obras, por las quales se salva el ome” (op. cit. p. 7).
Obsérvese cómo el autor recalca que una vez instruida, el alma se ha de salvar en el cuerpo limpio, es decir, igual de purificado que el ánima a través de ejercicios que no explica pero que a buen seguro él tuvo que llevar a cabo. Y es así cómo se desea el amor divino y Sus mandamientos, que te encaminan hacia Él y te alejan del loco amor de este mundo. Y es así cómo el alma, a través del buen entendimiento y la buena voluntad, “con buena remembranza” escoge y ama el buen amor divino, dice, y lo pone en la celda de la memoria. ¿Qué quiere decir con remembranza? ¿Acaso se refiere a esa enseñanza de la Tradición hermética, transmitida en el sufismo, referente a que la memoria ha de recordar Su origen divino a través del cultivo y recitación de todos los Nombres de Dios? Es decir, el dikr sufí o recitación de los Nombres de Allah, ese cultivo del alma que por ejemplo en el mundo cristiano escribe el Pseudo-Dionisio Areopagita en su libro sobre los Nombres de Dios, al que luego haría referencia San Alberto Magno, pero que se cultivó con especial énfasis en el Islam. Entre los sabios sufíes andalusíes tenemos, por ejemplo, los tratados de Ibn Barrayan o Ibn Arabí. Y es muy probable que cayeran en manos del Arcipreste, del mismo modo que sucedió con Ramón Llull, cuyo tratado sobre los Cien Nombres de Dios ejemplifica de qué modo su alma se empapó de neoplatonismo…andalusí, como ya hemos analizado. ¿Es a esta remembranza a la que se refiere el Arcipreste de Hita? Todo apunta a que sí, pero prosigamos analizando sus entresijos para acabar de confirmarlo.
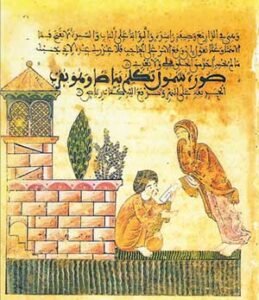 Porque efectivamente, unos párrafos más tarde, tras reflexionar sobre la memoria, el entendimiento y la voluntad desde un concepto literal de las mismas, vuelve a soltarnos esta perla: “Otrosí fueron la pintura e la escriptura e las imágenes primeramente falladas por razón que la memoria del ome desleznadera es: esto dize el Decreto. Ca tener todas las cosas en la memoria e non olvidar algo, más es de la divinidat que de la umanidad: esto dize el Decreto. E por esto es más apropiada la memoria al alma, que es spiritu de Dios criado e perfecto e bive siempre en Dios” (op. cit. p. 9). Tradúzcase “deleznadera” por resbaladiza, como recomienda Alberto Blecua, y compóngase el sentido del conjunto de la frase: la memoria es de origen divino, dice el Decreto, y más apropiada al alma, cuya definición para el Arcipreste no tiene desperdicio en relación al asunto que estamos tratando: “espíritu de Dios creado y perfecto y vive siempre en Dios”. Porque sólo recordando a través de Sus Nombres nuestro origen celeste lograremos purificarnos y regresar a Él. Ése es el Decreto divino.
Porque efectivamente, unos párrafos más tarde, tras reflexionar sobre la memoria, el entendimiento y la voluntad desde un concepto literal de las mismas, vuelve a soltarnos esta perla: “Otrosí fueron la pintura e la escriptura e las imágenes primeramente falladas por razón que la memoria del ome desleznadera es: esto dize el Decreto. Ca tener todas las cosas en la memoria e non olvidar algo, más es de la divinidat que de la umanidad: esto dize el Decreto. E por esto es más apropiada la memoria al alma, que es spiritu de Dios criado e perfecto e bive siempre en Dios” (op. cit. p. 9). Tradúzcase “deleznadera” por resbaladiza, como recomienda Alberto Blecua, y compóngase el sentido del conjunto de la frase: la memoria es de origen divino, dice el Decreto, y más apropiada al alma, cuya definición para el Arcipreste no tiene desperdicio en relación al asunto que estamos tratando: “espíritu de Dios creado y perfecto y vive siempre en Dios”. Porque sólo recordando a través de Sus Nombres nuestro origen celeste lograremos purificarnos y regresar a Él. Ése es el Decreto divino.
Y es entonces cuando cobran perfecto sentido las otras dos potencias del alma, pues necesitamos activar fuertemente la voluntad para poder purificarnos y transmutarnos, y sin el buen entendimiento de este hecho no podemos comprender tampoco la necesidad de las buenas obras, “que están siempre en la buena memoria, que con buen entendimiento e buena voluntad escoje el alma e ama el amor de Dios por se salvar por ellas” (op. cit. p. 7). Ése es el sentido del Decreto divino.
Pero hay más, si escarbamos con la fina espada del entendimiento, observamos una afirmación que parece escapar a los hilos de la lógica: “otrosí fueron la pintura e la escriptura e las imágenes primeramente falladas por razón que la memoria del ome desleznadera es: esto dize el Decreto”. ¿A qué pintura, escritura e imágenes se refiere? ¿A ese Libro de las formas et de las imagines traducido por Alfonso X apenas unas décadas antes, ese libro donde se realiza un estudio exhaustivo de la Octava Esfera porque era el lugar de las imágenes celestes del Saber que configuran la Memoria en el sentido pitagórico, como sinfonía y conexión de todas las cosas creadas? Si llegó hasta el Arcipreste este sentido de la astrología que sin duda estudió y ejerció en su vida, como sobradamente ha sido analizado pero no desde esta perspectiva, es porque sin duda alguna Juan Ruiz fue mucho más que un simple arcipreste con conocimientos astrológicos. Fue un filósofo hermético en el más amplio sentido de la palabra, es decir, un cultivador de todas las ramas del Árbol de la Sabiduría que, tras una vida amorosa convulsa, halló la vía de acercamiento a la Unidad de Dios. Y es ahí, más en las estrofas que veremos a continuación, donde sospechamos que puede latir el alma de un sufí soterrado.
Por ejemplo, cuando afirma en el capítulo titulado Aquí dize de cómo el Arcipreste rogó a Dios que le diese gracia que podiese fazer este libro:
“El axenuz, de fuera negro más que caldera, / es de dentro muy blanco más que la peñavera;/ blanca farina está so negra cobertera,/ azúcar e blanco está en vil cañavera.” (op. cit. p. 14)
Y por si fuera escaso este guiño, lo remata en la estrofa inmediatamente posterior:
“So la espina está la rosa, noble flor, / so fea letra está saber de grand dotor;/ como so mala capa yaze buen bebedor,/ ansí so mal tabardo está el buen amor.”
Hubiera podido elegir otra planta para realizar sus metáforas, pero elige una de claro sabor alquímico, muy evidente en la espagiria o alquimia verde, sobre todo en la árabe-andalusí: la mención a la semilla del ajenuz, esa semilla que el profeta Muhammad había afirmado que poseía una potencia curativa tal, que mezclada con miel y el agua sagrada de una fuente de la ciudad santa de La Meca, era capaz de curar todas las enfermedades. Una semilla muy usada en los mercados medievales de esos siglos y que aún se mantiene en vigor en los zocos de los países musulmanes, donde se sigue ingiriendo cruda, pero acompañada con una cucharilla de miel, pues el licor de las abejas posee el spiritus mundi, esa aliento emanado del Creador del cual, a su vez, emana todo lo creado.
El Arcipreste no sólo la menciona como podría hacer un conocedor de las plantas medicinales, sino que describe su naturaleza del modo en que lo haría un filósofo hermético, pues al aseverar que por fuera es “negro más que caldera” y “de dentro muy blanco más que la peñavera”, y al compararla con la harina blanca, está describiendo su naturaleza cálida y seca, es decir, solar. Porque es el sol el que rige esta planta de apariencia oscura, pero muy apropiada para todo lo relacionado con las patologías regidas por el astro rey, como el corazón o la vista.
Mas su aguda reflexión hermética persevera en el párrafo siguiente, donde ya derrama todo el perfume de uno de los símbolos más preclaros del sufismo: la rosa, que simboliza la lucha espiritual del místico en su pugna por transmutar sus defectos en virtudes a través del espejo de los Nombres de Dios, de tal suerte que es así como se transmuta en su interior su densidad en ligereza, su materia en espíritu, su plomo en oro. Por eso afirma que sobre su fea letra “está saber de grand dotor”, o “sobre mal tabardo está el buen amor”. Siendo tabardo un sinónimo de vestido pobre o libro de mala encuadernación, como especifica el autor de la edición a pie de página. Ya Ibn Arabí había escrito sobre la metáfora de la rosa como espejo de las capas concéntricas de las esferas celestes que, desde el punto de vista de la Tierra, ascienden desde la Luna hasta Saturno, sobre la que se sitúa la Octava Esfera y, aún por encima de ella, la esfera del escabel antes de arribar a la del Trono de Dios: “sobre mal tabardo está el buen amor”, porque arribar hasta esa cima es la meta del místico, profese la religión que profese, sí, pero que en aquel siglo había sido transmitido de esta manera a través de los estudios filosóficos, astronómicos y místicos de los sufíes de al-Ándalus, como describo con mayor profundidad en mi libro La alquimia en la Alhambra.
 Resulta, pues, evidente, que el Arcipreste de Hita profundizó en esas lecturas místicas, y que era consciente que por su condición eclesial no podía expresar ese hecho con mayor profusión de detalles, pero sí dejar el rastro de un pétalo dorado para que el lector despierto supiera leer entre líneas. Pero…¿estamos exagerando en la interpretación de esos guiños herméticos? O dicho de otro modo: ¿el Arcipreste habla de alquimia vegetal y, por lo tanto, de la curación por los símiles a través de la ley de simpatías y antipatías entre todo lo creado –regido por los astros respectivos del Cielo-, esa ley transmitida por la cadena hermética desde la Antigüedad?
Resulta, pues, evidente, que el Arcipreste de Hita profundizó en esas lecturas místicas, y que era consciente que por su condición eclesial no podía expresar ese hecho con mayor profusión de detalles, pero sí dejar el rastro de un pétalo dorado para que el lector despierto supiera leer entre líneas. Pero…¿estamos exagerando en la interpretación de esos guiños herméticos? O dicho de otro modo: ¿el Arcipreste habla de alquimia vegetal y, por lo tanto, de la curación por los símiles a través de la ley de simpatías y antipatías entre todo lo creado –regido por los astros respectivos del Cielo-, esa ley transmitida por la cadena hermética desde la Antigüedad?
Él mismo nos invita a esa lectura, apenas unas páginas después:
“La bilra que oyeres non la tengas en vil;/ la manera del libro entiéndela sotil; / que saber bien e mal, decir encobierto e doñeguil, / tú non hallarás uno de trovadores mil” (op. cit. p. 26), dado que “lo que buen amor dize, con razón te lo pruevo”…Porque “las de buen amor son razones encubiertas: / trabaja do fallares las sus señales ciertas; / si la razón entiendes o en el sesso aciertas,/ non dirás mal del libro que agora refiertas” (op. cit. p. 26).
Y en el capítulo siguiente nos da ya la puntilla con el guiño definitivo, cuando asevera:
“Digo muy más el omne que toda creatura: / todas a tiempo cierto se juntan, con natura; / el omne de mal seso todo tiempo, sin mesura, / cada que puede quiere fazer esta locura”. El propio Alberto Blecua nos ofrece su traducción acertadamente: “Todas en un tiempo determinado se juntan de acuerdo con su naturaleza”. Porque es de eso de lo que habla, como manifiesta su párrafo anterior: “Que diz verdat el sabio claramente se prueba: / omnes, aves, animalias, toda bestia de cueva / quieren segund natura conpaña siempre nueva, / e quanto más el omne que toda cosa que s mueva” (op. cit. p. 28).
Todas se juntan según su naturaleza. De modo que, a nuestro entender, la interpretación que hacemos no ofrece lugar a dudas. No podemos afirmar con rotundidad que Juan Ruiz fuera un musulmán converso que continuó manteniendo, bajo sus hábitos de arcipreste, sus creencias sufíes…pero los guiños invitan a pensarlo.
Astrología, destino y libre arbitrio
Y por si fuera poco, da testimonio de poseer conocimientos astrológicos y defender los juicios de las estrellas, eso que ya defendió Alfonso X en sus analizadas Partidas y que era común entre las creencias de la Iglesia de su tiempo y aún después, por más que desde la Ilustración ella renegara de la ciencia astrológica. Así, en el capítulo titulado Aquí fabla de la constelación e de la planeta en que los omnes nascen, e del juicio que los cinco sabios naturales dieron en el nascemiento del fijo del Rey Alcarez se afirman unas perlas al respecto de muy sabroso contenido:
“Los antiguos astrólogos dizen en la ciencia/ de la astrología, una buena sabiencia, / qu´el omne, quando nasce, luego en su nacencia,/ el signo en que nasce le juzgan por sentencia.
Esto diz Tholomeo e dízelo Platón, / otros muchos maestros en este acuerdo son: / qual es el ascendente e la constel lación/ del que nace, tal es su fado e su don.
Muchos ay que trabajan siempre por clerezia,/ deprenden grandes tienpos, espienden grant quantía;/ en cabo saben poco, que su fado les guía: / non pueden desmentir a la astrología” (op. cit. p. 42).
La última estrofa requiere traducción, y Alberto Blecua las traduce en su nota a pie de página como que hay muchos que dedican su vida al estudio, y gastan gran cantidad de dinero, y al cabo no saben que les guía su hado, es decir, los juicios de las estrellas, y por eso no pueden desmentir a la astrología. Seguramente debió existir en el seno de la Iglesia un debate sobre el influjo de los astros en la Tierra, no tanto al nivel de los grandes filósofos y teólogos medievales como Ramón Llull, San Alberto Magno o su discípulo Santo Tomás de Aquino –que la defendieron con argumentos muy racionales en sus tratados-, sino seguramente a un nivel más bajo, en seminarios o centros eclesiásticos de formación de sacerdotes…a la baja conciencia de éstos aludirá muy posteriormente el Arcipreste cuando hable de la necesidad de contrición.
Pero antes de entrar en ese punto, continuemos desbrozando el que nos ocupa. La defensa de la astrología es evidente, y alude a dos grandes sabios de la Antigüedad para apuntalar la creencia en ella. Y continúa versificando la historia del hijo del rey moro Alcaraz, que quiso consultar a una serie de cinco estrelleros el juicio que ellos tenían sobre el horóscopo del mozo, y al determinar ellos cinco tipos de muerte diferentes –apedreado, quemado, despeñado, colgado y ahogado- razonó que los encerraran en prisión por mentirosos. No obstante, un día que el infante fue a cazar un venado se cumplió punto por punto cada uno de los veredictos de los astrólogos, porque cayó una granizada –“sería apedreado”-, y tras caerle un rayo, se despeñó cayendo sobre sobre un árbol del río donde quedó colgado, y finalmente se ahogó. De modo que
“Desque vido el rey conplido su pesar,/ mandó los estrelleros de la presión soltar;/ fízoles mucho bien e mandóles usar/ de su astrología, en que non avié que dubdar” (op. cit. p. 44). De ahí que el juicio que vierte el arcipreste sobre ella no tarda en aparecer nimbada del debate filosófico de la época, donde ya Ramón Llull había debatido y defendido el libre arbitrio del hombre por encima de la fatalidad del destino reflejado en el mapa celeste natal. Es más, incluso expone la fórmula mediante la cual podemos librarnos de dicha fatalidad:
“Yo creo los estrólogos verdad naturalmente;/ pero, Dios, que crió natura e accidente, / puédelos demudar e fazer otramente: / segund la fe cathólica yo desto so creyente” (op. cit. p. 45), afirma, para a continuación versificar los remedios señalados:
“Bien ansí Nuestro Señor Dios, quando el cielo crió,/ puso en él sus signos e planetas ordenó,/ sus poderíos ciertos e juizios otorgó,/ pero, mayor poder retuvo en sí que les non dio.
Ansí que por ayuno e limosna e oración/ e por servir a Dios con mucha contrición,/ non ha poder mal signo nin su costel lación: / el poderío de Dios tuelle la tribulación.
Non son por todo aquesto los estrelleros mintrosos,/ que judgan segund natura por sus cuentos fermosos;/ ellos e la ciencia son ciertos e non dubdosos,/ mas non pueden contra Dios ir, nin son poderosos” (p. 46).
Tradúzcase tuelle la tribulación por quitar la tribulación, como propone de nuevo el sabio Alberto Blecua, y así se comprenderá el sentido completo de las estrofas.
Este capítulo que versa sobre la astrología es menester insertarlo en el conjunto de la obra, tal y como lo hemos venido estudiando. Es decir, la necesidad del hombre de alejarse del loco amor para unirse al amor de Dios. Porque del amor humano no guarda un buen concepto nuestro Arcipreste, cosa que deja bien manifiesta a lo largo y ancho del libro, como por ejemplo en esta joya poética en la que define al amor humano:
“Eres padre del fuego, pariente de la llama,/ más arde e más se quema qualquier que te más ama;/ Amor, quien te más sigue, quémasle cuerpo e alma,/ destrúyeslo del todo, como el fuego a la rama” (op. cit. p. 56). Y a continuación reflexiona sobre los siete pecados capitales del alma, de su peso y fuerza en la humana condición, y de los diversos avatares a los que nos pueden conducir si seguimos las estelas de sus olas.
Muy interesante resulta el capítulo titulado De cómo el Amor se partió del Arcipreste e de cómo Doña Venus lo castigó, pues en él no sólo aparece dicho astro de naturaleza femenina como esposa de Don Amor, sino que además se puede inferir un aroma que recuerda a las oraciones a los astros que llegaron a al-Ándalus de los sabeos de Harrán. Porque se está personificando al planeta en un personaje de la obra, como una suerte de escenificación cósmica en la que se refleja, una vez más, la máxima hermética del como es Arriba, es Abajo. Y aunque no se rece a Venus literalmente hablando, sí se la representa como un personaje con voz y rostro propios.
Más clara es la referencia a la alquimia, aunque sea breve, apenas tres estrofas sin salirnos de este capítulo:
“Con arte se quebrantan los corazones duros,/ tómanse las cibdades, derríbanse los muros,/ caen las torres altas, álzanse los haduros;/ por arte juran muchos, por arte son perjuros.
Por arte los pescados se tomanso las ondas,/ e los pies bien enxutos, corren por mares fondas;/ con arte e con oficio muchas cosas abondas,/ por arte non ha cosa a que tú non respondas.
Omne pobre con arte pasa con chico oficio,/ el arte al culpado salva del maleficio;/ el que lloraba pobre canta rico en vicio;/ face andar de caballo al peón el servicio” (p. 157).
Es evidente que se habla del arte en tanto que capacidad de crear belleza, sino del arte de la transformación de la realidad y de la materia, ese arte que “al culpado salva del maleficio”, o que quebranta los corazones duros o es capaz de derribar los muros.
Pero es muy llamativo el largo capítulo que dedica a la contrición y a la penitencia. Y del tono en que lo envuelve, pues tras afirmar que es “cosa muy preciada”, escribe la siguiente estrofa: “Esme cosa muy grave en tan grand fecho fablar:/ es piélago muy fondo, más que todo el mar,/ so rudo, sin ciencia, non me oso aventurar,/ salvo en un poquillo que oí disputar” (op. cit. 282). Descifremos…¿por qué es piélago muy grande y grave disertar sobre la penitencia? ¿Por qué asevera en la siguiente estrofa que “con la ciencia poca he grand miedo de fallir”? ¿Qué tipo de acto de conciencia quiere despertarnos con ella? ¿Acaso la rectificación de la conducta? Sí, la rectificación, el nombre de esa primera fase en la obra vegetal. El hecho parece preocupar hondamente al Arcipreste, que se queja de los “clérigos simples” que no son letrados y absuelven a los creyentes de todos los pecados. Debió ser un mal usual en las parroquias de la época, y dada la conciencia de la filosofía hermética de la que hace gala el autor con su tono moralizante, no nos extrañaría nada que se refiriese precisamente a este aspecto de la conducta humana: la ausencia de rectificación en la conciencia.
Pero el capítulo no acaba ahí, sino que prosigue con la identificación errónea de los siete pecados capitales con los siete días de la semana, más la recomendación respectiva de una serie de medidas y de incluso recetas gastronómicas, que tampoco cuadran con la Tradición hermética, porque no se sigue el criterio de los símiles. De modo que la conclusión a la que podemos llegar respecto a este hecho, dados los precedentes claros de doctrina hermética que ha ido veladamente exhibiendo el Arcipreste, es que no quiso impartir luz clara en este aspecto, y que con ello siguió una costumbre también propia del mundo de la alquimia: enlazar enseñanza cierta con gazapos, para que sólo el adepto versado pudiera acertar a interpretar correctamente los signos.
Mas visto lo visto, no le quepa duda al lector: Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, fue mucho más que un simple clérigo elevado a la categoría de arcipreste, y hombre cultivado en letras y saberes propios de su tiempo. A nuestro entender, fue un filósofo hermético que supo colocar un velo muy sutil en las dos fuentes de las que se nutrió en su sed de conocimiento: la alquimia y el sufismo. Es claro que su formación eclesiástica le procuró el aprendizaje de las artes liberales, y el acceso al mundo académico que se impartía en la religión cristiana del Toledo de aquellos siglos, sí, pero según creemos entender también guiñó los ojos a los hermanos en el Arte…y es posible que a sus antepasados más inmediatos. Si fue o no sufí, sólo Dios lo sabe.
Ángel Alcalá Malavé
Homeópata y Periodista

